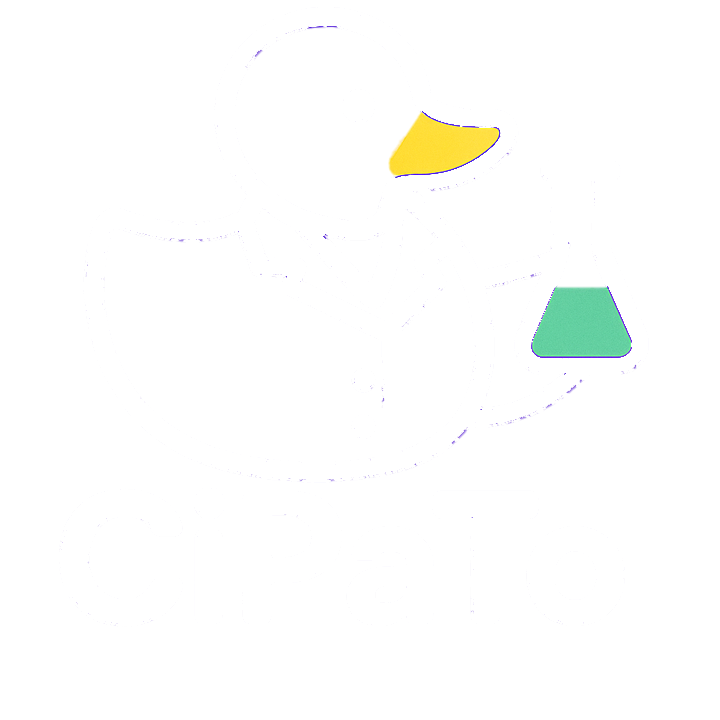Miami me lo confirmó

Hoy vivimos en un océano de información. Basta con deslizar el dedo en la pantalla para encontrarnos con “datos científicos” en todos los formatos: publicaciones de periódicos, sitios web de divulgación, hilos, reels, podcasts, memes, blogs… El problema es que no todo lo que circula en redes es ciencia. Hay publicaciones que recortan la verdad, otras que la simplifican hasta deformarla, y algunas que, sin ningún propósito educativo, solo buscan clics y viralidad.
La desinformación no es inocente. Puede sembrar dudas, confundir decisiones e incluso afectar la salud de quienes confían en lo que leen. Y lo paradójico es que muchas veces quienes consumen esa información no buscan ser expertos: solo quieren entender lo esencial para orientarse mejor en su vida cotidiana.
Por eso, la divulgación científica debe asumir una responsabilidad: hacer comprensible sin traicionar la precisión. Explicar lo complejo con claridad, pero sin caer en el atajo fácil de las medias verdades. No se trata de adornar, sino de traducir sin deformar.
Afortunadamente, también están quienes lo hacen bien: profesionales, divulgadores y científicos que usan las redes sociales con creatividad, humor y rigor. Ellos convierten la ciencia en una conversación cercana, divertida y confiable. A ellos, un aplauso.
Porque al final, informar de manera responsable es un acto de respeto: hacia el conocimiento, y sobre todo, hacia las personas que confían en lo que leen.
¿Cómo reconocer información verídica?
No siempre es fácil distinguir entre buena divulgación y contenido engañoso, pero hay algunas pistas:
- La fuente importa: ¿quién publica? ¿Un investigador, una institución, un medio reconocido, o un perfil anónimo sin referencias?
- Evidencia y referencias: los buenos divulgadores citan estudios, datos verificables o al menos explican de dónde viene la información.
- Lenguaje equilibrado: la ciencia rara vez habla en absolutos. Desconfía de frases como “cura definitiva”, “secreto que no quieren que sepas” o afirmaciones sin matices.
- Transparencia en las limitaciones: la buena comunicación científica también habla de lo que no se sabe todavía.
- Coherencia: si una publicación contradice lo que la mayoría de la comunidad científica sostiene, debe estar sustentada en pruebas sólidas y no en opiniones.
Consumir información científica es un derecho, pero también una responsabilidad. Y aprender a distinguir lo cierto de lo ruidoso es parte del camino para que la ciencia siga siendo una brújula confiable en medio del ruido digital.